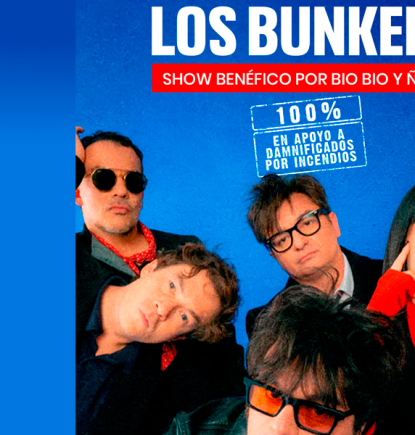Miguel Harfagar, Salud Calle: “Con $1.940 puedes salvar una vida”
En agosto de 2022, cuando llevaba apenas dos meses en el cargo, una voluntaria llamó a Miguel Harfagar desde la sala de atención de Salud Calle, muy afligida: “Ven, es urgente”. El director ejecutivo entró y se quedó inmóvil ante la escena: un hombre en situación de calle, recostado y malherido, tenía la piel cubierta de sarna y heridas abiertas; entre ellas, gusanos aún vivos.
—Qué duro.
—Sí, fue un golpe de realidad de lo que significa vivir en calle en Chile y de lo lejos que estamos de garantizar algo tan básico como atención médica oportuna. Lo indignante es que muchos de estos casos se pueden evitar con algo tan simple como un tratamiento a tiempo.

A sus 57 años, Miguel Harfagar, periodista con tres décadas de trayectoria en el mundo social, lidera la fundación que lleva atención médica gratuita a quienes viven en veredas, plazas o rucos de Santiago. Recorre la ciudad junto a médicos, enfermeras y voluntarios que cargan en sus mochilas gasas, suero, termómetros y antibióticos. Insumos que en cualquier casa parecen mínimos, pero que en manos de Salud Calle pueden significar la diferencia entre vivir o morir.
Hace unas semanas, en plena Ruta Médica junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llegó la alerta: un hombre volando en fiebre estaba tirado en la vereda y necesitaba atención urgente.
—Fuimos, lo evaluamos, lo compensamos. Llovía fuerte, estaba pésimo y necesitaba un lugar donde pasar la noche —recuerda Miguel—. Hicimos todas las gestiones con los dispositivos del ministerio y no había cupo de albergue. Al día siguiente, salimos a buscarlo, pero no lo encontramos. Tres semanas después nos avisaron que había muerto en la calle de neumonía. Y yo me pregunto… cómo no somos capaces de salvar una vida teniendo las posibilidades, los dispositivos, las coordinaciones… Falta voluntad, falta insistir.

ANTIBIÓTICOS Y VOLUNTAD
En los registros de Salud Calle sobran casos que muestran lo absurdo de la situación: hombres y mujeres que murieron por infecciones fáciles de tratar, por una neumonía que con antibióticos habría remitido en pocos días.
—Es tremendo que alguien pierda la vida por algo que vale lo mismo que un café en el centro—advierte.
Esa, dice, es la delgada línea entre la estadística fría y la acción concreta: remedios básicos, antibióticos baratos, curaciones simples. Humanidad, en el fondo. Y aunque podría pensarse que la situación chilena es un caso aislado, la evidencia internacional demuestra lo contrario: en la mayoría de los países, las principales causas de muerte en personas en situación de calle son el cáncer y las enfermedades cardíacas. Hay solo dos excepciones: Estados Unidos y Canadá, donde en los últimos años la principal causa es la sobredosis de fentanilo, y un estudio en Kenia, el único en África, que reveló que la mayoría muere por infecciones.

—Uno lo entiende en África: subdesarrollo, pobreza… es comprensible —comenta—. Pero en Chile pasa lo mismo. Nuestro estudio con 750 pacientes mostró que acá la principal causa de muerte en calle son las infecciones. Más del 30%. La mayoría son respiratorias, fáciles de tratar si se detectan a tiempo. Con una dosis de amoxicilina, que vi hace dos semanas en una farmacia a 1.940 pesos, puedes salvar una vida. Eso habla de una falla enorme.
Lo repite con una mezcla de rabia y frustración: no es que esas enfermedades sean complejas, es que la atención nunca llega a tiempo. “La gente cree que es un problema médico difícil, pero no lo es. El problema es el acceso. Y con acceso me refiero a salir a encontrarlos, no a esperar que aparezcan en la fila del consultorio a las seis de la mañana. Si la atención no llega hasta donde están, no se van a atender”.

Para Harfagar, la muerte en la calle es tan frecuente que dejó de ser noticia. Y eso, dice, es uno de los síntomas más graves que tenemos como sociedad. “Todos los días muere alguien en la vía pública. Y no pasa nada. No hay impacto, no hay debate, no hay titulares. Es como si ya lo hubiéramos aceptado”.
—¿En qué momento nos pasó eso?
—Desde que nos acostumbramos a pasar al lado de una persona con fiebre, tosiendo sangre o con heridas abiertas, y lo incorporamos como parte del paisaje. Eso es brutal. Si estas personas fueran nuestros familiares, estaríamos exigiendo atención inmediata. No aceptaríamos que murieran por no tener acceso a un antibiótico de dos mil pesos. El problema es que, como no tienen apellido ni dirección, nadie se hace cargo.
ESTE NO ES UN PROBLEMA AJENO
Su vínculo con causas sociales no es casual. Miguel lleva treinta años inmerso en el mundo de la sociedad civil, marcado por una mezcla de crianza, vida scout y trabajos que lo fueron acercando a un mismo lugar: el servicio. Pasó por las Naciones Unidas, el movimiento Scout y una serie de fundaciones ligadas a la Universidad Católica y la Iglesia.
—Toda mi profesión, y aún antes, me ha guiado la convicción de que la felicidad se construye en base al servicio a los demás y especialmente a los más necesitados, a los más desfavorecidos.

Con esa convicción llegó a Salud Calle, en el momento justo en que la organización, después de 16 años funcionando solo con voluntarios, decidió dar un paso clave: contratar a su primer director ejecutivo. Hoy, la misión es tan clara como urgente: llevar atención de salud gratuita y de calidad a quienes viven en la calle. Para eso, equipos de médicos, enfermeras, psicólogos, kinesiólogos y otros profesionales —todos voluntarios— recorren rutas médicas, visitan hospederías, residencias y, cuando es necesario, directamente en las veredas y rucos donde están sus pacientes.
—Atender en la calle es solo una parte, a pesar de que al mes atendemos a cerca de 200 personas. También investigamos con rigor científico los datos de nuestros pacientes, elaboramos estudios y los ponemos sobre la mesa para incidir en políticas públicas y generar conciencia. La meta es que las personas se vinculen al sistema público de salud y que este país entienda que la salud de quienes viven sin techo es un derecho, no un favor.
—¿Qué nos falta para llegar a ese país?
—Tolstoi escribió que si tú sufres es que estás vivo, pero si te importa el sufrimiento de los demás es que eres un ser humano. Para aportar a la solución del problema calle, en Chile hay que ser un ser humano.

Miguel se detiene y lanza un dato que, dice, no deberíamos ignorar: la población en situación de calle tiene once veces más prevalencia de tuberculosis que el resto del país. “Solo en el Servicio de Salud Metropolitano Central, el año pasado se detectaron 400 casos. La mitad eran personas en calle. Y según las cifras oficiales, por cada caso detectado hay cinco que no lo están. Hablamos de que, solo en esas cuatro comunas, podría haber mil personas en calle con tuberculosis”.

—No es solo una cifra —concluye, Miguel—. Es una advertencia que se suma a todo lo que ya hablamos: no es un problema ajeno, es un riesgo colectivo. La solución empieza por algo tan básico como la voluntad.