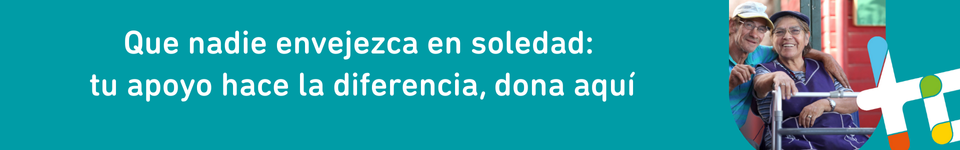Balmaceda 736: Camila en el corazón de Magallanes
Camila Briceño no camina, vuela. Entra a la cocina, cruza el comedor, se asoma a los dormitorios, revisa una lista, saluda por su nombre a cada persona que se cruza.
— ¿Alcanzaste a almorzar?
— Oye, acuérdate que mañana tienes hora en el consultorio.
—Después vemos lo del carnet, ¿ya?

Todo ocurre al mismo tiempo. Afuera, el viento de Punta Arenas empuja con fuerza. Adentro, una olla hierve, alguien espera turno para la ducha, otro busca un enchufe para cargar el celular. El edificio está despierto desde temprano. Durante el día recibe a 30 personas que llegan a cocinar, lavar ropa, conversar, ordenar papeles y pasar la tarde bajo techo. En la noche, 10 residentes duermen ahí mientras participan en procesos de acompañamiento más intensivos para salir de la calle.
—Tenemos cupo para treinta, pero llegan treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve todos los días —dice Camila—. Algo estamos haciendo bien, acá se sienten seguros, como en casa.
UN EDIFICIO CON MEMORIA
Balmaceda 736 no es un lugar cualquiera. Es el primer edificio que el Hogar de Cristo compró en Magallanes. Antes fue Colegio Alemán, después centro de entretención —la Quinta de Recreo Normita— y hoy volvió a su vocación más profunda: ser un punto de apoyo para quienes no tienen dónde estar. Un inmueble con historia, muros gruesos y memoria larga, que hoy funciona como uno de los principales espacios de atención para personas en situación de calle en la región.

Camila conoce sus pasillos, los rincones fríos en invierno, los horarios en que el edificio se llena y los momentos en que el cansancio empieza a notarse en las caras. Conoce también las historias. Las que se cuentan y las que cuesta decir.
—Este lugar está vivo todo el día —dice—. Hay movimiento, risas, a veces hay llanto, a veces hay peleas… Para muchos es el único espacio seguro que tienen.
En Punta Arenas el frío no perdona. El viento entra por las mangas, se cuela por el cuello. Dormir a la intemperie no es una postal: es una urgencia. Por eso el centro se llena temprano. Algunos llegan con bolsas, otros con mochilas, varios con lo puesto. Acá encuentran una mesa, un plato caliente, una ducha, una lavadora que gira sin parar y un sillón donde sentarse un rato a ver televisión. Otros buscan acompañamiento psicosocial más intensivos: trámites, controles médicos, búsqueda de trabajo, reconstrucción de vínculos familiares, rutinas que ordenan el día. Salir de la calle no es un salto. Acá es una suma de pequeños pasos.
UN FUEGO QUE ENCIENDE OTROS FUEGOS
Camila llegó al Hogar de Cristo en 2017. Primero como monitora social en el programa Acogida, trabajando con personas en situación de calle. Después pasó por la hospedería, coordinó la ruta social y fue creciendo dentro de la organización de Alberto Hurtado hasta asumir la jefatura del Centro de Referencia, en 2025.
—Desde niña estuve ligada a la labor social por mi familia. Mi mamá trabajaba en comedores sociales, yo participaba en grupos juveniles. Por eso para mí llegar al Hogar fue como entender que este era mi camino.

Camila habla rápido, piensa en simultáneo, camina mientras conversa. En su teléfono suenan recordatorios, llamadas, mensajes del equipo. Son nueve personas sosteniendo el funcionamiento diario del centro. Y ella se toma el liderazgo con una mezcla de rigor y cercanía. No levanta la voz. No da órdenes desde una oficina. A ella la encuentras en el pasillo, en la cocina, en el patio, en la puerta.
— ¿Cómo llevas esta responsabilidad?
—Yo acompaño los procesos, pero no me llevo los dolores a la casa —dice—. Eso se aprende con el tiempo. Si no, no se puede seguir.
Camila se detiene un segundo en medio del pasillo.
—José —dice—. Yo creo que a José nunca lo voy a olvidar.
Lo conoció cuando trabajaba en el programa Calle. Vivía en un cuartito prestado, en una parcela cerca de los cerros. Sin luz, sin agua, sin gas. Con una discapacidad física que le hacía casi imposible moverse. Sin familia. Sin nadie que preguntara por él.
Camila subía a verlo seguido. A veces dos días seguidos, otros con nieve, incluso con viento blanco.
—Había días en que llegaba y estaba en la misma posición que el día anterior —recuerda. Literalmente en el mismo lugar. Era inhumano.

Era pandemia. Los eventos estaban paralizados, los recursos escaseaban y la sensación de cierre rondaba en el ambiente. Camila llegó a su casa esa noche con la imagen de José pegada en la cabeza: el frío metido en los huesos, la pieza oscura, el cuerpo inmóvil.
—No podemos dejarlo ahí —le dijo a su marido—. No se puede.
Él trabaja en producción de eventos. En tiempos normales vive montando escenarios, armando conciertos, organizando shows. En pandemia, su rubro estaba detenido.
—Hagamos algo —le respondió—. Inventemos algo.
14 HORAS
Así nacieron “Las 14 horas”. Una maratón solidaria por streaming, armada a pulso, con amigos, artistas, técnicos, redes sociales y una sola idea en la cabeza: reunir plata para sacar a José en pleno invierno magallánico.
—Fue una locura —dice Camila—. Pero era eso o seguir mirando para el lado.
Transmitieron durante horas. Hubo música, llamados, testimonios. La gente donó desde lo que podía: poco, mucho, lo que fuera. La campaña prendió. Y con esa red lograron mover la aguja. Fueron a buscar a José, lo sacaron de la parcela y lo llevaron a la hospedería.
—Llegó con una bolsa de ropa y nada más —recuerda Camila.

Ahí empezó otra vida: dejó el consumo, retomó los controles médicos, volvió a comer caliente, a dormir en una cama limpia. A tener rutina. A tener nombre. Durante meses estuvo bien. Hasta que un día llamaron a Camila, su contacto directo, desde el hospital. José estaba grave.
Camila estaba de vacaciones, pero volvió antes. Fue a verlo. Entró a la pieza, se sentó a su lado y le tomó la mano.
—Señorita, la estaba esperando —alcanzó a decir José.
Al día siguiente, murió.
Camila se queda en silencio un segundo. Después sigue caminando por el pasillo. Saluda a uno, responde un mensaje, revisa una lista. El centro sigue funcionando como todos los días.
—Hay historias que no se olvidan —dice—. Y uno sigue trabajando por ellas también.