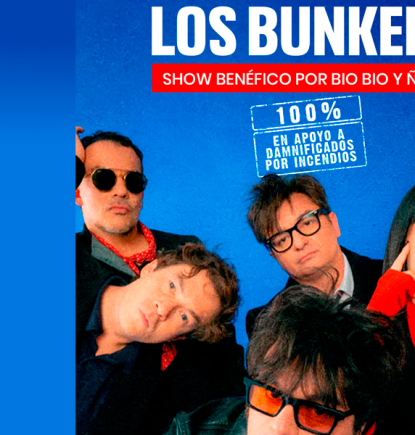Karina Gómez presenta: Mujeres que mueven territorios
En Chile, el 53,8% de las personas en pobreza son mujeres. Un 40,7% de los microemprendedores también lo son y, de ellas, el 58,4% emprende por necesidad, en contraste con el 41,7% de los hombres. Las mujeres destinan a diario en promedio dos horas y cinco minutos más que ellos a actividades de trabajo no remunerado. Esta carga impacta en la participación laboral femenina: 1 de cada 5 mujeres se encuentra fuera de la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado.
Karina Gómez, trabajadora social, magíster en psicología comunitaria y gerente comercial y social de Fondo Esperanza, se “peina” con datos objetivos como éstos. Datos donde el reclamo por la desigualdad y vulnerabilidad de género deja de ser feminismo teórico para convertirse en realidad pura y dura.

La psicóloga Karina Gómez es gerente comercial y social de Fondo Esperanza, fondo de microcréditos para emprendedores, que es financiado en un 49 por ciento por el Hogar de Cristo.
La profesional es autora de uno de los 9 capítulos del libro “Cartografía Social 2024: Habitabilidad y Territorio”, que la Compañía de Jesús lanzará este 26 de agosto en la Universidad Alberto Hurtado. Su texto se titula “Mujeres que mueven territorios: reconstruyendo la economía desde el cuidado, la confianza, la comunidad y la justicia”.
-¿Quiénes son esas mujeres que mueven territorios?
-En esa Cartografía, yo represento a Fondo Esperanza, que es una organización de desarrollo social, pionera en implementar un servicio microfinanciero solidario enfocado al emprendimiento de los sectores más vulnerables. Llevamos más de 20 años trabajando en las comunidades más excluidas y el 80 por ciento de nuestros socios son mujeres. El rol que tienen esas microemprendedoras en las economías de sus comunidades no se limita al impacto en sus propias vidas, sino que es clave en la construcción de este tejido social que nosotros hemos visto que cambia en la medida que a las mujeres se les entrega un poquito más de oportunidades.
-¿Podrías explicarte con un ejemplo, con un testimonio?
-Me encanta que me pidas ejemplificar con un caso. Es más, yo había incluido un caso en el texto, pero no cupo. Fondo Esperanza opera a través de grupos comunales de microemprendedores a los que se les entrega microcréditos individuales. La mayoría de los socios de esos bancos comunales son mujeres vulnerables, muchas veces jefas de hogar, que tienen un negocio chiquitito. La señora que hace empanadas, o que es “colera” en la feria, o que peina en su casa.
Recuerda cuando abrieron Fondo Esperanza en Calama y le tocó conformar el grupo en esa ciudad.
-Una adulta mayor empieza a contar que ella al jubilar del colegio donde trabajó toda su vida, debió dedicarse a hacer colaciones, porque con la pensión no le alcanzaba. Otra señora le dice: “Yo vendo dulces y golosinas a la salida de una escuela” y le ofrece ofrecer ahí sus colaciones. Otra le propone tomarle pedidos en el almacén que tiene en la esquina. Yo estaba allí maravillada de cómo nuestra intervención gatilla una economía de colaboración notable. Es algo tan sencillo, pero tan virtuoso y positivo al mismo tiempo.
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
Fondo Esperanza pertenece en un 51 por ciento a la Fundación Microfinanzas BBVA, una de las instituciones filantrópicas con mayor impacto social en el mundo, y en un 49 por ciento al Hogar de Cristo. Esto la convierte en una de las obras sociales ligadas a la Compañía de Jesús en Chile. Por eso figura con este capítulo dedicado a las microemprendedoras en la “Cartografía Social 2024”.
Karina Gómez nos cuenta el desenlace del caso de la señora que vendía colaciones en Calama.
-Después de la reunión, ella se acercó a agradecerme que hubiéramos llegado a Calama. Le respondí: “Gracias a usted, porque está confiando nosotros”. Nosotros tenemos un modelo que está basado en la confianza, en ser co avales solidarias, porque ellas no tienen avales ni garantías formales. El grupo se une y todas son garantes solidarias de todas. Entonces, si una tiene dificultades para pagar, el resto se organiza y le ayuda a pagar el microcrédito.
Karina, que es intensa y rápida en su discurso, se emociona con la frase final que le dijo la señora de las colaciones: “Gracias a ustedes, porque ahora sé que nunca más voy a estar sola”.
Siguiendo con las cifras del texto escrito por Karina, el 63,2% de las microemprendedoras trabaja en la informalidad. Sin acceso a previsión, salud, ni beneficios laborales, lo que se traduce en 508 mil mujeres sin protección social en Chile. Ganan en promedio al mes unos 403 mil pesos frente a los 768 promedio mensual de los hombres. Más de un 70% perciben ganancias iguales o inferiores al salario mínimo, lo que refleja la precariedad de muchos de estos negocios.
-Dices en el libro que, pese a toda esta precariedad, las mujeres microemprendedoras quedan “fuera del radar de las políticas públicas”. ¿Cómo se explica esta ineficacia estatal?
-Te podría dar muchos ejemplos, pero pensemos en la pandemia. En esa etapa todos los recursos de salvataje para los emprendedores y emprendedoras fueron para los formalizados. Fondo Esperanza hoy apoya principalmente a las emprendedoras no formalizadas, que no es lo mismo que ilegales. Para nosotros el concepto de informalidad al final es sinónimo de vulnerabilidad. Ellas no están en la informalidad porque no quieran pagar un impuesto, sino porque sus negocios no dan para pagarlo.
Cuenta que a la semana de declararse la pandemia, el 80 por ciento de las 120 mil mujeres emprendedoras que tenían como socias ya declaraba alguna dificultad para poder sostener a su familia. A la segunda semana, el 40 por ciento tenía problemas para vender y debió cerrar su negocio. De ese porcentaje, 15 mil mujeres no tenían cómo llevar alimentos a su familia. “Las medidas estatales, muchas muy buenas, se centraron en apoyar emprendimientos formales”. Afirma:
-Hoy estamos en conversaciones muy interesantes de qué es informalidad y cómo incentivamos la regularización en estos segmentos mucho más vulnerables. En ese sentido, FOSIS ha algunas transformaciones al poner al centro estas prácticas colaborativas y solidarias que se dan en las comunidades a la hora de otorgar subsidios.
VAMOS POR TRABAJO DECENTE
Karina celebra el Sistema Nacional de Cuidados y sus avances, pero cree que hay que adaptar y profundizar prácticas colaborativas que se dan en las comunidades y que no siempre son visibilizadas en el diseño de las políticas públicas.
“Por ejemplo, el cómo se cuidan mutuamente los niños cuando necesitan ir a comprar materiales o hacer trámites. Hay que poner esas prácticas al centro en programas que sean escalables”.
Y vuelve a poner un ejemplo de la pandemia. “Fondo Esperanza tenía un funcionamiento ciento por ciento presencial: reuniones, firma de créditos, charlas. Con el tema del confinamiento, tuvimos que hacer todo online. Pero el 30 por ciento de nuestras socias están excluidas de lo digital. Porque les da miedo, no tienen conexión o necesitan ser asistidas”.
-¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lograron seguir?
-La compañera del banco comunal que tenía un poquito más de conocimiento y destreza empezó a liderar a las que no sabían como embajadora digital. Si no hubiese sido por esas embajadoras, porque nosotros no podíamos ir y tampoco ellas podían hacer una videollamada, sus negocios habrían muerto. Pero no fue así.
Fondo Esperanza hoy existe desde Arica a Coyhaique y próximamente abrirá oficina en Punta Arenas. Involucra a 140 mil emprendedores, de los cuales 125 mil son mujeres. El 60% se dedica a la compra y venta; un 35% a la producción, desde hacer sopaipillas hasta artesanía; y el resto a servicios.
-Uno tienen la impresión de que hoy la palabra emprendedor disfraza al cesante. ¿Qué crees tú?
-Esa es una forma de verlo. Yo creo que tenemos que ir a los orígenes. Por qué emprenden las personas. Hoy tenemos dos millones de emprendedores en Chile. Un millón son informales. Y el 63,2% de ellos son mujeres. ¿Por qué emprenden? Por necesidad y ahí entramos directo a las brechas de género. Emprenden por necesidad de compatibilizar el cuidado de los niños, de adultos mayor dependientes, más las labores domésticas, con generar algún tipo de ingreso.
¿Ocultan estas cifras desempleo? Yo creo que revelan más la informalidad del trabajo, las brechas de género, la crisis del cuidado.
-¿Cómo se logra en definitiva que esas mujeres pobres dejen de serlo?
-Nuestro desafío es que el microemprendimiento no sea una forma de precarización del empleo y esas mujeres puedan acceder, por ejemplo, a seguridad social. Por eso, estamos incentivando que se puedan formalizar. El punto es qué hacemos, tanto las autoridades del mundo público como del privado, para trascender esa precariedad, esa mera supervivencia del emprendimiento. Cómo convertimos ese trabajo independiente en trabajo decente. Es ahí donde no está tan resuelto el tema.
DE 10 A 20 EMPANADAS
-¿Qué es para ustedes un caso de éxito?
-En Fondo Esperanza desde hace muchos años medimos si efectivamente estamos generando un cambio en la calidad de vida de estas emprendedoras y emprendedores, porque si no para qué. Te aprovecho de invitar este 30 de octubre a conocer nuestros resultados más recientes. Medimos cinco variables: bienestar familiar, donde está el aumento del ingreso per cápita. El desarrollo del negocio, que considera incremento en ganancias y formalización. El capital social, que toma en cuenta cuántas socias asumen cargos de liderazgo y tienen más confianza y participación en la economía comunitaria. El empoderamiento de género, donde destacamos el rol que tiene la mujer dentro de la familia y también en su comunidad. Y, por último, la digitalización.
En 2024, las emprendedoras aumentaron sus ganancias en más de un 60 por ciento; su ingreso per cápita creció el doble y sus redes de apoyo, un 30 por ciento. “Eso ha sido sostenido en el tiempo, porque lo vamos midiendo longitudinalmente”.
Karina reconoce que es en la etapa inicial donde los cambios positivos son más visibles. “Pero llega un punto en que ese impacto se estanca. Y esto tiene que ver con cuál es la composición de los negocios. El informe Desiguales del PNUD sostiene que una de las variables para contribuir a la disminución de la desigualdad es hacer más productivos los emprendimientos en Chile”.
Una microemprendedora que invierte 10 mil pesos en hacer empanadas puede ganar 20 mil pesos al venderlas. O sea, tiene una ganancia de un ciento por ciento. Pero cómo logra crecer más que eso. “Al ser extensiones de las economías domésticas, estos emprendimientos tienen poca proyección. Y es muy fácil que ante cualquier contratiempo -una enfermedad, una separación, un accidente-, estas mujeres caigan de nuevo en la pobreza”,
-Entonces, ¿hay impacto real?
-Hay. Uno inicial, muy fuerte. Pero ¿dónde tenemos que trabajar? En que den el salto. Que logren pasar de lo micro a lo mediano.
-En este gobierno el desempleo femenino y la informalidad laboral entre las mujeres han aumentado. ¿A qué lo atribuyes?
-Creo que el efecto pandemia se ha notado y la vuelta a la normalidad ha sido harto más lenta de lo previsto. Y al centro de todo está la crisis del cuidado. Hoy las mujeres, no solo en Chile, invierten un tercio más de su tiempo en el cuidado que los hombres. Debemos además simplificar los trámites de formalización para que las microemprendedoras se puedan incorporar a la economía. Te invito a conocer a nuestras socias y ver cómo opera un banco comunal. Ahí la solidaridad se respira y se materializa en logros que no salen en los medios, no salen en las redes sociales, pero que está logrando el desarrollo de muchas mujeres en sus comunidades.