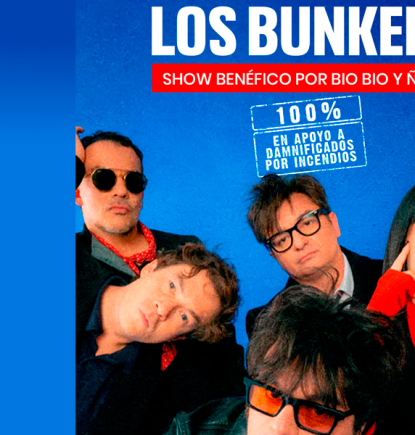Jaime Maturana: Así suena la inclusión
A Jaime Maturana (55) lo conocimos en su territorio: una sala sencilla, donde las guitarras se mezclan con carpetas repletas de acordes. Jaime bromea con sus alumnos y dirige el ensayo con una cercanía que desarma cualquier prejuicio. Aquí, cada participante tiene su espacio propio. Afuera, la inclusión suele ser solo discurso; adentro, la rutina se construye en colectivo y a pulso.
—Desde niño mi sueño fue dedicarme a la música profesionalmente —confiesa, sin arrogancia.

Lo que partió como un taller en La Granja, hace ya doce años, terminó convirtiéndose en el reconocido coro Voz de la Inclusión, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Conchalí y Red Agassi, donde madres, hijos y personas con discapacidad encuentran en la música un espacio que no existe afuera. Hoy, son 25 personas, muchos de ellos usuarios del Centro Diurno para personas con discapacidad mental que el Hogar de Cristo tiene en esa comuna.
—A las personas con algún grado de discapacidad no se les incluye. Llegan a los 18 años y después se van a la casa. No hay más actividad. Con la música les damos un lugar para desarrollarse, para conectarse con la sociedad, para dejar un mensaje.
La suya es una escuela sin pizarras ni medallas. Aquí nadie compite: se trata de estar, de participar, de ser parte. Jaime lo aprendió de niño, cuando intentaba —sin éxito— comunicarse fluidamente con sus primos sordos. La frustración lo marcó, pero también le abrió una obsesión: encontrar ese “lenguaje común” que conecta a todos, aunque nadie escuche la misma melodía.
—Hice un curso de lenguaje de señas, pero se me olvidaba. Con la música se logra algo distinto. Es una forma de comunicación universal.
— ¿Cómo llegas a tus alumnos?
—Todo depende del profe, de la persona que enseña. Hay que buscar una forma que fluya desde el alma, que no sea estándar. Solo así se conecta, solo así hay simbiosis. Y con eso me refiero a que es más importante la risa, la broma, la conexión, que incluso la melodía o el ritmo. Al menos para mí.

Por eso conoce a cada uno de sus alumnos de memoria. Sabe quién llegó tarde, quién está triste, quién pelea con su mamá. Es una especie de Patch Adams de la música. Pero aquí, trabajan en serio. Mientras conversamos al fondo se escucha a sus alumnos cantando un coro:
“Inclusión de verdad/ En ambos hemisferios/
Una voz con libertad/ Que no sea un misterio/
Inclusión de verdad/ Que recorra el universo/
Un sentir sin maldad/ La esperanza de un pueblo”.
— ¿Escuchas? Esa canción la compuse hace mucho tiempo y ellos nunca la habían tocado solos, esto jamás había pasado. Eso me pone feliz: están conectados, están creciendo.
La familia es parte de todo esto. No como público, sino como protagonistas. Jaime insiste en que las madres no pueden dejar a sus hijos y volver por ellos más tarde. Aquí la terapia de música es para todos: para el que toca y para el que escucha.

—Cuando termina el colegio, muchos quedan mirando la tele o el celular todo el día. Y ojo, eso es para todos, no solo para las personas con discapacidad. Las mamás y los papás que vienen al taller, además de cantar, se ríen y comparten, se alejan un poco de la rutina del matinal y de los programas que no aportan— opina Jaime.
ES DIFICIL VIVIR DE LA MÚSICA
Jaime vive con su pareja desde hace 20 años. No tienen hijos juntos, pero el hijo de ella es como suyo. También tiene dos hijos adultos, Isadora y Jaime. La música atraviesa su vida, pero no todos quisieron seguir el mismo camino. “Mi hija canta, pero se dio cuenta de que en Chile es difícil vivir de la música. Y tiene razón”.
Aunque desde pequeño la música fue su gran pasión, estudió comercio exterior, debido a que sus padres se opusieron a que se dedicara a la música. Trabajó durante diez años en el sector financiero, pero no estaba feliz. En el banco donde trabajaba hubo recorte de personal y quedó cesante, lo que se convirtió finalmente en una gran oportunidad porque fue el impulso que necesitaba para colgar el terno y la corbata, tomar la guitarra y decidirse a cambiar su historia.
CAMISETEADO
Hoy, el trabajo con personas con discapacidad —los excluidos entre los excluidos— también ha sido un peregrinaje personal. Jaime cuenta cómo, en 2016, ganó el programa Camiseteados, un reconocimiento silencioso para un trabajo que no sale en la televisión ni aparece en los rankings. Recibió una escultura de Francisco Gacitúa. El premio, dice, fue el reconocimiento de una vida entera de resistencia contra la estigmatización:
—Al músico se le mira mal. Dicen que es vicioso, alcohólico, que no hace deporte. Imagínate a mis alumnos. Nadie los aceptaría en una escuela de música tradicional. Por eso, este espacio es único.

No exige perfección. Sabe que algunos alumnos nunca tocarán un acorde completo, y no le importa. Ajusta guitarras, compone canciones pedagógicas, busca armonías que sean accesibles y disfruta con cada pequeño avance. Cuando grabaron “Inclusión”, su canción más emblemática, todos cantaron aunque no estuvieran afinados. Porque la afinación —en este espacio— es secundaria.
“Ojalá algún día la música inclusiva sea un ramo en los colegios. Que no importe solo si tocas perfecto, sino que participas, que conectas, que creces junto a otros”, afirma. La letra de “Inclusión” la escribió pensando en lo que sus alumnos querrían decir si el mundo los escuchara. Un coro que pide respeto, igualdad, que el bullying y el clasismo se terminen. Un himno colectivo, grabado en estudio gracias al apoyo de Boris González, nieto de Zalo Reyes.

—Creo que el origen de esa canción está en el bullying que sufrí en la época de colegio, porque era muy hiperkinético, corría, jugaba fútbol, andaba en la calle y además, usaba lentes desde los 10 años. Yo era buen alumno, entonces me pusieron muchos sobrenombres que no me gustaban. Estuve rodeado de personas un poco violentas y yo no respondía porque me daba miedo que me pegaran. En la enseñanza media estuve en el Barros Borgoño y tenía un compañero que usaba muletas. Le decían cojo, enfermito, que llevaba muletas para no hacer educación física. A mí me decían ciego, cuatro ojos. Todo esto fue acumulándose con resiliencia. Finalmente, transmuté las malas energías en algo positivo.
El taller sigue y Jaime observa. Agradece que sus alumnos nunca han pedido plata en la calle. Siente orgullo, no solo por ellos, sino por las familias que los sostienen y por el compromiso de todos. “Somos una familia. Los quiero mucho, tanto como si fueran míos”.