¿Qué tiene que pasar para que un niño decida tomar pastillas, hasta volverse adicto?
En promedio, un niño adicto a las benzodiacepinas inicia su consumo a los 12 años. Se trata de una problemática silenciosa y en alza, por tratarse de una droga de fácil acceso y sin el estigma de la ilegalidad. Pero hoy, el tratamiento para grupos vulnerables es casi inexistente, reduciéndose mayoritariamente a programas para jóvenes infractores de ley. Un tema que cobra más fuerza en estos días, cuando el nuevo gobierno acaba de instituir una Comisión de Infancia con la promesa de solucionar las falencias históricas del Estado en la materia de niñez y adolescencia. ¿Qué tiene que pasar para que un niño decida tomar pastillas, hasta volverse adicto, para no recordar?
Por Daniela Pérez García y Natalia Ramos Rojas
Fotos: Pablo Izquierdo.
Ilustración: Franco Nieri Ilustración de Portada: Marco Valdés.
Es el año 2011. Kevin tiene 12 años y está en una camioneta robada, en algún lugar de la octava región, fumando marihuana con un amigo traficante. Al rato, llega otro joven ofreciendo una transacción: quiere marihuana a cambio de sobres con diez pastillas de clonazepam en su interior. “Nos dijo que servían para volarse, así que me tomé una y no sentí nada. Después me tomé otra, y nada. Al final me tomé las diez de una. Era primerizo, no sabía que el efecto no llega altiro. Seguí con un pito, después un marciano, que es de pasta base y marihuana y de ahí… de ahí perdí la noción del tiempo. Era de día y después de noche, todo pasaba muy rápido. Tengo unas memorias no más. En una, íbamos en la camioneta arrancando de los pacos”.
“Las benzodiacepinas, como el clonazepam o el alprazolam, actúan sobre los mismos receptores cerebrales que el alcohol y sus efectos son muy semejantes”, explica el psiquiatra infantojuvenil Juan Andrés Mosca, director de la unidad de corta estadía del Centro Metropolitano Norte de Til Til del Sename, sobre lo que pasa en el cerebro de alguien que consume una benzodiacepina, el grupo de fármacos psicotrópicos que en nuestro país sólo se pueden comercializar legalmente con receta médica retenida, empaquetados en cajas con una característica estrella verde. “Pero dependiendo de las dosis, van sedando en forma disarmónica el cerebro. Primero seda la corteza cerebral, produce desinhibición, relaja y disminuye las barreras cognitivas: la persona se atreve a hacer más cosas, se pone más locuaz, el control de las emociones se pierde y es más sensible y comunicativo. Aumentan también los impulsos sexuales.

Pero al consumir una mayor dosis, la persona empieza a tener en enlentecimiento psíquico y motor: demora en contestar, sus reflejos son lentos, los movimientos torpes, pierde el equilibrio y es muy fácil accidentarse. En esta etapa se produce un efecto hipnótico. La persona pierde la memoria y sólo tendrá recuerdos parciales. Puede incluso llegar a perder totalmente el control de sus actos, cayendo en un episodio psicótico de pérdida de control de la realidad. Puede empezar a tener un discurso totalmente incoherente, conductas bizarras e irracionales”, agrega el también director de postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián.
Tan irracionales como lanzarse de un auto en movimiento. La camioneta arranca con Kevin. No se acuerda cuándo aparecieron otros amigos. Uno de ellos decide bajarse y le dice a Kevin que lo siga. El chico lo hace, pero con la camioneta en marcha. Rueda por el suelo. No se puede parar. “Por lo poco que me acuerdo me di cualquier vuelta. Mi amigo me preguntó cómo estaba y me dijo ¡ya, vamos, vamos! Me levantó porque me andaba cayendo solo. Esa noche se fueron todos presos, pero yo libré con él. Cuando llegué a mi casa al otro día se asustaron mucho. Mi hermana me daba leche y yogurt. Dormí tres días seguidos”.
Según la descripción de Mosca, Kevin tuvo suerte en su primera experiencia. “En dosis aun mayores, la persona puede caer en coma, porque la sedación afecta también el tronco encefálico y ahí puede presentar un paro cardio-respiratorio por inhibición del centro de control cardiovascular. La persona deja de respirar, su corazón deja de latir, entonces se muere”.
Camilo (41), ex consumidor y traficante de una población del sector sur de la Región Metropolitana, ha visto muchas historias como la que relata Kevin. Hoy rehabilitado, entre todo lo que vio y vivió, la adicción a las pastillas y el consumo indiscriminado en niños y adolescentes es lo que más le preocupa. “Los cabros en las poblaciones están consumiendo pastillas, las chicolas, el trencito, como le llaman. Se toman toda la tira, y lo hacen para sentirse ‘Corazón valiente’ porque con esas pastillas sueltan todo. Te relajai tanto, que decí ´me voy a meter a robar ahí y seguro me voy con el botín´. Después al otro día lo mismo: compran una pastilla a 500 pesos y pa´ dentro”.
Kevin comenzó con el consumo de pastillas a los 12 años, la edad promedio en la que, según los especialistas, los jóvenes empiezan a probarlas, siempre mezcladas con otras drogas, manteniendo un policonsumo. Pero puede ser antes. “Fácilmente puedes encontrar chicos de ocho años que están con este tipo de consumo de manera voluntaria, aunque lo más potente es desde los 12”, dice Carla Nuñez Matus, encargada del Observatorio Comunitario de Derechos en la ONG La Caleta, que trabaja con niños de La Legua. “Esto tiene que ver con que las condiciones de los sectores vulnerables hacen que la infancia se vea fragmentada muy anticipadamente. En general, hay una sensación de vacío, de sinsentido, porque es difícil llevar una vida que está súper magullada por una serie de vulneraciones de derechos desde muy temprana edad”, agrega.
Pedro Canales, director ejecutivo de la fundación Tierra de Esperanza, con más de 20 años dedicada al trabajo con niños y adolescentes, está de acuerdo. “Son jóvenes que perdieron su infancia muy tempranamente, porque se tuvieron que hacer responsables de lo que no les correspondía o se vieron expuestos a situaciones que no debían enfrentar. En cambio, en los sectores más favorecidos, la adolescencia se prolonga y los universitarios siguen comportándose como si estuvieran en el colegio. En los sectores vulnerables, se da una tormenta perfecta, en la que se conjuga la pobreza, el abandono, la falta de cuidado y un ambiente que impide el buen desarrollo psicosocial”.
Según datos del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda) desde el año 2011 el consumo de tranquilizantes sin receta médica en población escolar –como el clonazepam, alprazolam, diazepam, lorazepam y valium– ha ido al alza. “Efectivamente, hay una tendencia preocupante. Uno de cada diez escolares reconoce haber consumido tranquilizantes”, dice Patricio Bustos, director de este organismo, quien afirma que actualmente alistan un material didáctico para alumnos de primero medio, centrado específicamente en el consumo de pastillas.
Carlos Vöhringer, director ejecutivo de Fundación Paréntesis, del Hogar de Cristo, también identifica un aumento en el consumo. “En los últimos cinco o seis años hemos observado que los chiquillos tienen más acceso a estas sustancias. El año pasado casi el 70% de los jóvenes que recibimos en nuestros colegios o programas de tratamiento había consumido algún tipo de benzodiacepina o tranquilizante”, dice.
¿Por qué un niño decide tomar una pastilla para borrarse? “Resistir todo el tiempo los niveles de violencia, de abandono, de negligencia que estos niños viven, probablemente genera una sensación de que sería interesante apagar la tele un rato para descansar hasta de sí mismos. Evadirse. Pero también se vuelve un aporte en lo recreacional. Hay una lógica de inclusión en los grupos donde se consume y donde todos participan de ‘la volada’, por así decirlo. Entonces ahí también hay un tema relevante: el sentirse parte de un colectivo, para construir una identidad”, asegura Carla Nuñez.
En contextos de tormenta perfecta, como dice Canales, tomar pastillas no es mal visto. Porque en comparación con las otras drogas disponibles, como el alcohol, la pasta base y la cocaína, las benzodiacepinas tienen mejor fama. “La pasta base tiene una connotación súper negativa en la población, ese es ‘el zombie de la pobla’. Si te metes en eso, cagaste. Es una droga barata, además que dura muy poco, cada vez menos. Es súper mal evaluada por los cabros, el que se mete en eso es el loser del lote. En cambio la pastilla es un poco más refinada, tiene un efecto más a largo plazo y pasa más piola”, dice Nuñez. “Además, ¿quién no consume un remedio al día? ¿Quién no se ayuda? Socialmente esto tiene un peso diferente”, agrega.
La necesidad de ayudarse está conectada con la falencia histórica del país en torno a las políticas de infancia. Niños marginados, excluidos del sistema escolar, vulnerados por sus familias y por un sistema que no garantiza ni defiende sus derechos. Una crisis institucional que fue visibilizada en 2016 por la muerte de Lissette en un centro del Sename, la institución estatal que debe velar por la protección y rehabilitación de los niños más vulnerables del país, pero que sólo en la última década acumula más de 600 muertes de niños y adolescentes bajo su tutela. Una realidad que el nuevo gobierno pretende cambiar con la constitución de una Comisión de Infancia, conformada hace dos semanas.
Pedro Canales mira esta iniciativa con fe, pero cree que la solución pasa por un cambio cultural. “Hay una falta de comprensión de la magnitud del problema. Es una frase cliché que los niños no votan y que por eso la infancia no es un tema para nadie. Tuvieron que ocurrir cosas como la muerte de Lisette, que es un hito, para estremecer al mundo político. Aun así el problema no se ha solucionado. Eso es porque el tema de la infancia en Chile nunca se ha considerado”.

LLEVE DE LO BUENO
Un viernes cualquiera, 14:00 horas. Una mujer de 40 años, en una feria libre cerca de la calle Travesía, en Maipú, pregunta por el precio de la Zopiclona, un hipnótico sedante recetado para el insomnio: $2.500 pesos la tira con 30 comprimidos. Sin receta médica.
Un sábado cualquiera. 14:30 horas. Una mujer de 60 años, en una feria libre cerca de Gabriela Poniente que se extiende por casi cinco cuadras, en Puente Alto, encuentra cinco vendedores de medicamentos. Todos ellos tienen clonazepam. Tres circulan con carros de supermercados con su oferta; los otros se instalan en los extremos, junto con los coleros. Una de ellas tiene su mercadería en un bolso matutero, lleno. Ofrece dos opciones para el clonazepam: de 2 miligramos, a $5.000 las 10 pastillas; y de 0,5 miligramos, a $2.500 las 10 pastillas. Vende las plaquetas sueltas, sin la caja con la estrella verde que las identifica en las farmacias.
“Hay una normalización en el consumo de benzodiacepinas. La puedes recibir como tratamiento médico, se vende en la farmacia, la pueden ocupar tus papás o los míos, la venden en la feria y la gente compra y hay transacción. Estuve en el Persa Bio Bío hace unas semanas y la verdad es que está lleno, por todos lados. Venden jabones, tiras de analgésicos, aspirinas y entre medio unas clonas. Como si fuera algo más”, dice Vöhringer, de Paréntesis.
El acceso fácil a los tranquilizantes sin prescripción médica –benzodiacepinas e inductores del sueño- es advertido por el Estudio Nacional de Drogas en Población General 2016, de Senda. La mitad de los encuestados que habían consumido, el 49,7 por ciento, declaró haberlo recibido de parte de un conviviente/pareja, un familiar y/o amigo. El 20,5 por ciento dijo haberlo comprado en una feria libre o mercado; 15,7 por ciento lo compró en una farmacia con la receta médica de otra persona; 6,3 por ciento lo encontró en su casa; 5 por ciento lo consiguió de otra forma –no se especifica cuál- y 2,8 por ciento dice haberlo recibido en el consultorio.
Una de las formas que no advierte el estudio nacional del Senda es la que ofrecen las redes sociales. Con perfiles abiertos, en grupos comunitarios y la mayoría de las veces con foto, los ofertantes promocionan sus productos. Los precios fluctúan entre los $2.500 y los $10.000, pueden ser conversables dependiendo del lugar de entrega e, incluso, hay precios de oferta: a $4.000 la tira de 10 pastillas, y a $10.000 la caja de clonazepam de 30 comprimidos.
Pero más allá de estar sujeta a receta médica retenida, las benzodiacepinas también están controladas en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Quien las porte, fabrique o comercialice, arriesga presidio y multa, “a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico, o a su uso o consumo personal exclusivo en el próximo tiempo”.
Según el capitán Alejandro Molt, del Departamento Antidrogas del OS7 de Carabineros, las incautaciones en Chile en 2017 ascendieron a 36 mil fármacos disponibles en ferias libres y plataformas digitales, de los cuales 23 mil corresponden a fármacos depresores, entre los que se encuentran las benzodiacepinas. Pese a la fiscalización, la cifra es irregular: en 2015, de un total de 41 mil incautaciones, 25 mil correspondían a depresores, mientras que en 2016, el total fue de 36 mil y los depresores alcanzaron las 15 mil unidades.
La alta circulación queda en evidencia al revisar el documento de compra anual, correspondiente a 2018, del Centro Nacional de Abastecimiento, dependiente del Ministerio de Salud. Sólo para el clonazepam se detalla que se adquirieron, a distintos laboratorios, más de 10 millones de unidades para este año. Una cifra sólo superada por la Metformina, para la diabetes, de la que se compraron más de 55 millones de comprimidos; por las jeringas de insulina, que superan los 35 millones de unidades; por el Hidroronol, un diurético, del que se adquirieron 19 millones de comprimidos y por la leche Nan para prematuros, con 15 millones.
Y así, a través de un familiar o cercano, de una receta ajena, de una venta irregular en farmacias, de una feria libre, de un consultorio, de un perfil de alguna red social o de casualidad al encontrarlo en la casa, este tipo de medicamentos llega a las manos de niños.

La semana pasada, durante uno de los recreos, una profesora de ciencias de un colegio CEIA (Centro de Educación Integrada y de Adultos) de la red pública, que atiende jóvenes desde los 16 años en el sector sur de Santiago, comentó que le dolía el estómago. Preguntó si alguien tenía omeprazol o un antiácido, “y llegaron como diez chiquillos a preguntarme si me servían unas pastillas de clona, porque a lo mejor yo andaba muy nerviosa y por eso mi malestar”. La profesora estima que cerca de un 10 por ciento de los estudiantes del colegio andan con “trencito”, que le han comentado que lo compran en la feria y que, también, algunos lo obtienen desde sus casas. “Es un consumo normalizado. Muchos vienen de hogares disruptivos, con disfuncionalidades importantes, con madres depresivas que van al consultorio y les dan el clonazepam. Cuando les preguntas, ellos dicen tomarlos porque los relaja. Pero esto va más allá de los hechos puntuales. Esto pasa porque hay mucha soledad”.
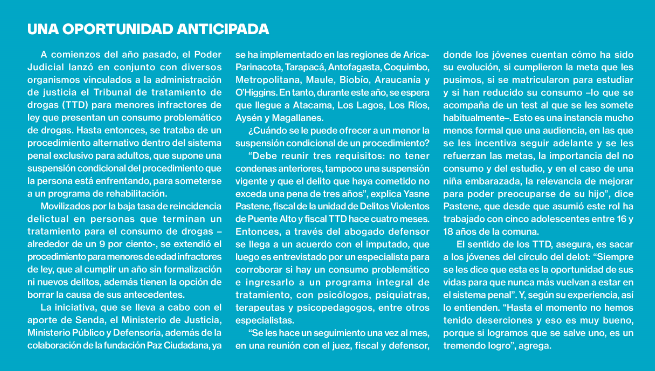
GANARSE EL LOTO
Robo con intimidación. Arresto domiciliario nocturno. Eso es lo que aparece al lado de la foto de Andrés (17) en su ficha de antecedentes. Hasta octubre del año pasado estaba orgulloso de tener sus papeles limpios, pero una reunión de amigos del barrio y una pastilla y media de un fármaco “mucho más potente” que el clonazepam, cambiaron su historial. “Me tomé una ‘mata de chancho’ que les dicen, que son como unas pastillas aumentadas, para gente enferma, que te duermen. Y al rato quedai muerto. Es la primera vez que me olvido de lo que hice. Parece que me atropellaron también, porque al día siguiente tenía un dolor y unos moretones en la espalda”, cuenta.
Ese día, Andrés y sus amigos fueron detenidos por el robo de un auto. Como no tenía antecedentes, la fiscalía le ofreció una salida: si se sometía a un tratamiento de rehabilitación y se mantenía lejos de problemas durante un año, la causa desaparecía. Así llegó a Ágora Santiago Centro, el programa de Tierra de Esperanza para infractores de ley, al que asiste desde diciembre. “Empecé a tomar pastillas a los 15. Pero las normales, trencitos, que son de 1,5 o 2,5 mg. Las fui probando de a poco, cuando veía a mis amigos que andaban como bacanes con las pastillas, como más talla, aumentados. Hasta que me fui al chancho y bajé la dosis. Tuve muchos problemas con la familia, me echaron de la casa, me mandaba puras embarradas”, cuenta.
Una embarrada fue, justamente, su tabla de salvación. Porque si Andrés no hubiese cometido un delito, y no hubiese pasado por un tribunal, difícilmente habría accedido a un tratamiento. “En Chile el problema es que no hay comunidades residenciales de drogas para niños que no sean infractores de ley. Las que se han intentado instalar han fracasado, porque siempre se han manejado bajo la premisa de que el tratamiento debe ser voluntario. Y esto es absurdo cuando un niño vive debajo de un puente, drogándose, o sufriendo de explotación sexual infantil, por ejemplo. La voluntad pasa por la libertad de elegir, pero si eres adicto tu conciencia está dominada por el síndrome de abstinencia y toda la identidad delictual y marginal que se construye en estos contextos”, dice Juan Andrés Mosca.
Para Carlos Vöhringer, de Paréntesis, esta es la gran paradoja del sistema: “Si hoy un joven quisiera recibir tratamiento público, prácticamente no encontraría cupo, porque el énfasis está puesto en la seguridad ciudadana. Y aunque lentamente se han ido financiando programas muy específicos para jóvenes no infractores, todavía son los menos”.

La trabajadora social Natalia Morales, encargada del equipo de formación de la escuela Padre Alvaro Lavín, de Maipú, perteneciente a la red de colegios de reinserción de Fundación Súmate, cuenta cómo, desde la necesidad, establecieron en 2015 un protocolo de acción para enfrentar estos casos, cada vez más frecuentes. “Nos dimos cuenta que no hay un procedimiento a nivel estatal, y establecimos mecanismos de alerta. Así, cuando se identifica que un alumno tomó pastillas, notificamos al apoderado que lo trasladaremos a un centro de salud de urgencia.
Esto lo hacemos con la intención de levantar una alerta para que el servicio de salud pública se haga cargo. Acompañamos a los niños y siempre estamos a la espera de que sean derivados a un espacio de salud mental específico. Pero la respuesta es casi nula. La atención en salud mental, específicamente a nivel de adicción, no está disponible y queda a expensas de lo que puedas hacer como colegio para no perder al niño”.
Su colega Paula Meneses, coordinadora de Ágora Santiago Centro, ejemplifica con un caso que marcó a todo su equipo de trabajo: un menor de edad con una severa adicción a las pastillas necesitaba someterse a un proceso de desintoxicación urgentemente. “Él estaba convencido, estaba dispuesto a dejar de tomarse los medicamentos en el momento en que habló con nosotros. Nuestra psiquiatra lo evaluó y su diagnóstico fue demoledor: el niño debía seguir tomando una dosis similar hasta que lográramos internarlo, porque con su nivel de dependencia, su síndrome de abstinencia podría haber sido demasiado dramático. Así que era mejor esperar”, recuerda. “Y esa espera ha mejorado. Antes podían pasar dos o tres meses, ahora es uno. Pero claro, en el Instituto Psiquiátrico, donde reciben sólo a hombres, hay un poco más de 10 camas disponibles. Y en el Sótero del Río, donde van las mujeres, hay alrededor de cuatro”, asegura. De eso, un porcentaje está reservado para infractores de ley. En palabras de Carla Núñez, para un joven que no ha delinquido, “ganarse una cama es como ganarse un loto”.
Revista Viernes contactó al Ministerio de Salud, para profundizar en cuáles son los programas de rehabilitación para jóvenes no infractores de ley y en cómo se abordará esta problemática, sin embargo, no hubo respuestas al respecto.
VOLVER A SER NIÑO
Andrés no quiere tener que ir a la cárcel para rehabilitarse. Sabe que Ágora es una oportunidad única. Y desde que ingresó, asegura que ha disminuido su consumo. “Cuando más controlado lo tengo, me tomo dos cada tres semanas o un mes. Pero de repente se me pasa y me tomo dos y después otras dos y así voy subiendo”, explica. Lo que no ha podido dejar es la marihuana, su otra droga de preferencia, que lo hizo perder la posibilidad de limpiar sus antecedentes y que lo obliga a correr de la escuela vespertina a su casa, antes de las diez de la noche, por su arresto domiciliario. “Me pillaron en una plaza, de noche, fumando con mis amigos. Y como tenía esto del robo, me detuvieron. Por eso ya no está la oportunidad, aunque igual vengo al programa, porque quiero dejar las pastillas. Uno no puede quedarse pegado en estas cosas”, afirma.
Kevin, ahora con 19 años, dejó de consumir benzodiacepinas hace tiempo. Ver a sus amigos morir fue determinante. “Primero fue un amigo, y tiempo después una amiga. Los dos tuvieron choques en auto, iban volaos en pastillas”, dice. Hace seis meses que integra un programa de rehabilitación de la Fundación Tierra de Esperanza, en Concepción. Reconoce que ahora sólo fuma marihuana y que se mantiene más lúcido sin las pastillas. Va tres veces a la semana, participa en distintos talleres y está terminando tercero y cuarto medio. “He aprendido a ser fuerte, a saber que si tengo una recaída, puedo salir de ahí”, dice. Su plan es poner una pastelería junto a su abuelo, y sueña con tener una casa “personal”, con su propio esfuerzo. Su consejo es certero: “Que se busquen ayuda, o una polola que no consuma pastillas, porque te llevan a la muerte”.
¿Puede un buen programa de rehabilitación devolver una infancia perdida? Pedro Canales cree tener la respuesta: “He visto cómo chicos que han estado encarcelados, que recuperaron su libertad a los 16, juegan como niños cuando les das la oportunidad de hacerlo. Nosotros los llevamos de paseo a la playa, y ahí, jugando a la pelota al lado del mar, es como si volvieran a tener seis. Es cierto, las etapas no vuelven, pero si les das la posibilidad de ser niños nuevamente, la toman”.
* La identidad de los jóvenes entrevistados en este reportaje ha sido cambiada.









