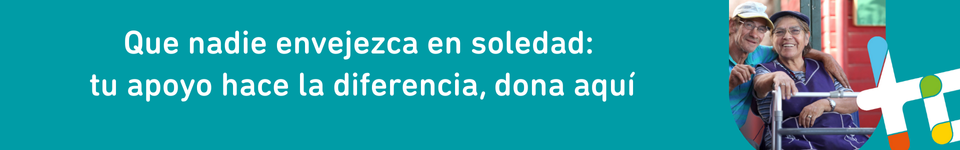Ida y Eliana: Quién cuida a quienes cuidan
Ida Piutin tiene 65 años y vive hace 37 en la misma casa, en la zona norte de Punta Arenas. Es una vivienda que ha ido cambiando con el tiempo, adaptándose a lo que la vida fue imponiendo. Hoy, el centro de esa casa es una cama. Su marido está postrado desde 2014, tras una meningitis que lo dejó con secuelas profundas. Desde entonces, el tiempo dejó de avanzar en semanas o meses y empezó a medirse en rutinas: cambiarlo, moverlo, alimentarlo, vigilarlo.
—Yo vivo con mi hija y mi hijo… él viene, después se va, así siempre. Desde que se enfermó mi marido se quedó con nosotros un poco más estable —cuenta.

Su hijo tiene su familia y un hijo en Chiloé; viaja una o dos veces al año, una semana. La rutina, la de verdad, cae sobre Ida. Ella habla como quien ya se acostumbró a seguir andando con la mochila cargada.
Cuando su marido enfermó, Ida dejó de trabajar. No fue una decisión largamente pensada, fue una consecuencia directa. El cuidado ocupó todo el espacio disponible. Los ingresos se redujeron a una pensión pequeña, insuficiente para una casa donde la enfermedad exige gastos permanentes: medicamentos, pañales, cremas, traslados. En Magallanes, donde la pobreza extrema alcanza a más de 1.300 personas mayores, la vulnerabilidad suele tomar esta forma silenciosa: una enfermedad basta para caer bajo la línea de la pobreza.
—Él ahora es como un niñito —dice—. Duerme con sus peluches, juega con ellos. Si pierde uno, se pone a llorar.
Ida lo calma como puede: acomodándole los juguetes, sentándose un rato a su lado, diciéndole que está ahí.
Hoy, su marido vive el mundo de otra manera. Duerme con peluches, se aferra a ellos como anclas. Si pierde uno, se angustia. Ida lo acompaña en ese nuevo territorio con paciencia, con cansancio acumulado, con una atención que no se suspende nunca. Lo dice sin dramatismo, pero con una claridad que pesa: del enfermo se habla mucho; del cuidador, casi nada.

—La pregunta es quién cuida al que cuida—. Nadie.
O casi nadie.
—Aquí la señorita Carol y su grupo me han apoyado mucho —agrega—. Pañales, cremas, comida. Para una es mucho.
El apoyo al que se refiere Ida no es esporádico ni simbólico. Es parte del Programa de Atención Domiciliaria para Personas Mayores del Hogar de Cristo, una intervención que llega a casas donde la vejez y la dependencia avanzaron más rápido que las respuestas institucionales. En Punta Arenas, el equipo —compuesto por una trabajadora social, una técnico social y voluntarios— recorre la ciudad todas las semanas, casa por casa, acompañando a personas mayores que viven solas, enfermas o en situación de pobreza extrema.

No es una visita de paso. Es seguimiento. Escucha. Gestión concreta. Alimentos, pañales, artículos de higiene, apoyo emocional. Y algo que en historias como la de Ida resulta igual de relevante: presencia.
La jornada del equipo es larga y exige constancia. En una ciudad marcada por el viento, las distancias y el aislamiento, deben llegar a cerca de 40 personas mayores, muchas de ellas con dependencia severa o redes familiares quebradas. Ida es una de ellas. Y para ella, esa visita rompe la lógica del encierro total.
—Antes no podía ni salir al patio —dice—. Ahora, cuando él duerme, salgo un ratito. Mi libertad está acá: mi galpón, mis hilos, mi siembra. De repente me pongo sentimental. Salgo al mundo de afuera y ahí paso mis penas.

Ese “afuera” casi nunca es la ciudad. Sus salidas al “mundo de afuera”, como dice Ida, ocurren cuando el Hogar de Cristo la pasa a buscar para un bingo, un paseo, un taller. Ahí se junta con otras cuidadoras, comparte mesa, conversa. En una de esas actividades conoció a Ida: se sentaron juntas y conversaron como si ya hubieran vivido la misma vida.
ELIANA, TÚ PUEDES
Eliana tiene 74 años y llegó a Punta Arenas a fines de los años setenta. Venía desde Puerto Montt, sin redes, sin conocer la ciudad y en pleno invierno. El frío, la nieve y el viento fueron su primera impresión de este territorio que, con el tiempo, se volvería definitivo. Encontró trabajo en el barrio industrial, en una fábrica de calzados. Ahí conoció a su marido.
Durante décadas, su vida estuvo marcada por el trabajo compartido. Primero en fábricas, después en su propia reparadora de calzado. Más de 30 años trabajando codo a codo, todos los días, con horarios largos y una rutina exigente que los convirtió en compañeros antes que nada. Esa historia de esfuerzo sostenido se quebró cuando la enfermedad entró en la casa.

Diabetes, hipertensión y varias patologías fueron acotando el cuerpo de su marido y, con ello, el mundo de ambos. Vinieron las hospitalizaciones, largas y repetidas. Eliana recuerda ese tiempo como una vida suspendida en los pasillos del hospital: entraba en la mañana y salía de noche, todos los días, durante meses. Cuando por fin volvía a la casa, el cuidado continuaba sin pausas.
—Me levantaba a las cinco y media —recuerda—. Todo el día giraba en torno a él: el aseo, la comida, los medicamentos.
En esa etapa apareció el Hogar de Cristo. —Las señoritas llegaron a mi casa en un momento muy difícil —dice—. Traían apoyo emocional, contención, compañía.
Para su marido, esas visitas eran un punto de luz en jornadas cada vez más difíciles. Le gustaba hablar, recordar, contar historias de su vida, de la fábrica, de los años en que el trabajo organizaba todo. Para Eliana, significaban algo igual de importante: no estar sola en el cuidado.
—Yo me sentía más tranquila cuando venían —dice—. Si él estaba bien, yo también estaba bien.

Eliana habla del cuidado con una mezcla de entereza y cansancio acumulado. Opina que, cuando alguien enferma, el cuerpo del cuidador pasa a segundo plano. El cansancio se posterga. La fragilidad se esconde.
—Una cuidadora queda después —dice—. Uno tiene que estar firme siempre.
Después de la muerte de su marido, Eliana vive una rutina distinta. La casa se volvió más silenciosa, más grande. A ratos, el tiempo sobra.
—Todavía es difícil —reconoce—. Especialmente el silencio.
El acompañamiento del Hogar de Cristo no se cortó. Las visitas continúan. Las invitaciones a talleres y encuentros también. Eliana no siempre tiene ganas de salir, pero cuando lo hace, encuentra algo que la sostiene: conversación, compañía, otras historias que se parecen a la suya.
—No me han dejado sola —dice.
En Punta Arenas, donde más del 16% de los hogares está compuesto solo por personas mayores y casi uno de cada diez adultos mayores vive completamente solo, ese acompañamiento constante marca una diferencia concreta.

Cuando Eliana habla de fuerzas, vuelve siempre a la misma frase. No es consigna ni optimismo vacío. Es una enseñanza que le repetía su marido:
—Tú puedes, Eliana.